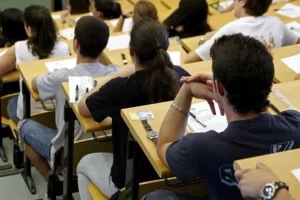En los últimos años, distintas investigaciones y experiencias clínicas han visibilizado una problemática que atraviesa silenciosamente a estudiantes universitarios, particularmente en su primer año de formación: sentirse pedido en la universidad con malestares subjetivos vinculados a la dificultad para concentrarse, la pérdida de motivación, la autoexigencia extrema, la sensación de desconexión afectiva y el sentimiento difuso de «no ser suficiente». Este fenómeno, lejos de reducirse a una cuestión de voluntad o carencia de estrategias de estudio, puede ser comprendido como la expresión de una crisis de etapa vital.
I. Entre la clínica y el desarrollo: una mirada integradora
El ingreso a la universidad implica, para la mayoría de los jóvenes, una transición estructural. No se trata solamente de un cambio en los contenidos o en el ritmo académico, sino de un desplazamiento vital, simbólico y vincular. A menudo, este proceso ocurre en paralelo a otros movimientos: dejar la ciudad de origen, separarse de la red familiar y amistosa, habitar un espacio institucional desconocido, redefinir el proyecto de vida. Todo esto produce una experiencia subjetiva que puede tensionar profundamente las capacidades de organización emocional, cognitiva y relacional del sujeto.
Desde la psicología del desarrollo, Jeffrey Arnett (2000) propone el concepto de adultez emergente para nombrar esta etapa intermedia entre la adolescencia y la adultez consolidada. En este periodo, que abarca aproximadamente desde los 18 a los 25 años, los sujetos viven un tiempo de exploración prolongada de su identidad, marcada por inestabilidad emocional, toma de decisiones sin garantías, distancia de la familia de origen y ausencia de roles plenamente adultos.
La adultez emergente no es una «crisis» patológica, sino una fase vital que implica reestructuraciones del yo. Pero, como advierte la literatura contemporánea (Uribe & Leiva, 2021), en contextos de alta exigencia académica y escasa contención psicosocial, estos procesos se pueden tornar sintomáticos, especialmente si no son reconocidos, pensados ni legitimados culturalmente.
Este nuevo estadio vital no es un capricho generacional ni un simple cambio sociocultural. Es el resultado de transformaciones estructurales profundas que han reconfigurado el modo en que las sociedades transitan hacia la adultez. Según Arnett, cuatro grandes revoluciones del siglo XX alteraron radicalmente el mapa del desarrollo:
- La revolución tecnológica, que reemplazó el trabajo manual por tecnologías complejas, haciendo indispensable la prolongación de la formación académica.
- La revolución sexual, que disoció placer y procreación, permitiendo nuevas formas de relación afectiva.
- El movimiento feminista, que incorporó a las mujeres al mundo laboral y cuestionó los roles de género tradicionales.
- El movimiento juvenil, que instaló una cultura de la experimentación, la exploración personal y la revalorización de la juventud como etapa independiente.
Todo esto hizo que las transiciones clásicas hacia la adultez (trabajo estable, matrimonio, hijos) se pospusieran hasta bien entrada la treintena. En lugar de consolidar un proyecto, los jóvenes se ven abocados a un periodo de búsqueda, ensayo y error, donde la identidad no está dada, sino en construcción permanente.

Ps. Fernanda Gumucio
Enfoque: Terapia Basada en la Mentalización
En este marco, Arnett identifica cinco rasgos característicos de la adultez emergente:
- Exploración de la identidad,
- Inestabilidad,
- Autofocalización,
- Sensación de estar «en medio»,
- y optimismo respecto al futuro.
Este optimismo, sin embargo, puede coexistir con episodios de ansiedad, dudas vocacionales y crisis afectivas, generando un campo clínico complejo, donde la esperanza y el malestar se entrelazan constantemente.
II. Reconfiguración del yo y crisis narrativa
Desde el psicoanálisis relacional, podemos leer este malestar como un proceso de desorganización y reconfiguración del self, que ocurre cuando el sujeto pierde las coordenadas previas que daban sentido a su experiencia. El estudiante que fue exitoso en el colegio, contenido por un entorno conocido y validado por sus logros, se enfrenta ahora a un escenario nuevo, donde nada garantiza reconocimiento inmediato. Este corte biográfico no siempre se inscribe en palabras; muchas veces se vive como extrañamiento, bloqueo o silencio afectivo.
La teoría narrativa (Bruner, 1990) nos recuerda que el sujeto construye identidad a través de la coherencia entre sus experiencias y los relatos que puede elaborar sobre ellas. Cuando esa coherencia se interrumpe («ya no soy el que era, pero no sé quién soy ahora»), aparece un malestar que no siempre es depresivo en términos clínicos, pero sí profundamente existencial.
Esto también se observa en el lenguaje cotidiano de muchos pacientes en consulta: expresiones como «me desconozco», «me siento raro conmigo mismo» o «no me reconozco en lo que estoy haciendo». Se trata de una fractura temporal en la identidad, donde el sujeto queda momentáneamente sin una narrativa que articule el pasado, el presente y el futuro.
III. Mentalización y funciones reflejas bajo estrés
Desde la Terapia Basada en la Mentalización (MBT), estos fenómenos pueden ser leídos como fallos transitorios en la capacidad mentalizante, especialmente en situaciones de sobrecarga emocional. La mentalización es la capacidad de interpretar las propias acciones y las de los demás como motivadas por estados mentales (deseos, creencias, emociones). Cuando el sujeto universitario se encuentra bajo condiciones de alta incertidumbre, con vínculos frágiles o sin contención afectiva, esta capacidad se debilita, y se pierde el acceso a una lectura simbólica de su experiencia.
Cojín Vibrador Sensorial

Ideal para la autorregulación sensorial y calmar el sistema nervioso.
Conoce másEsto explica por qué muchos estudiantes refieren sentirse «confundidos», «fuera de sí», o con dificultades para pensar con claridad. No se trata de un problema exclusivamente cognitivo, sino de una desregulación afectiva que interfiere en las funciones superiores.
La investigación reciente en neurociencias también respalda este punto: estudios con resonancia funcional muestran que el estrés crónico reduce la actividad del área prefrontal del cerebro, afectando la memoria de trabajo, la atención sostenida y la toma de decisiones (McEwen, 2022).
IV. Hacia una clínica de la transición vital
En Subjetivamente proponemos comprender estas experiencias no como patologías, sino como formas de expresión de un sujeto en transición. Esto implica una clínica que no apure soluciones ni imponga adaptaciones rápidas, sino que trabaje activamente en la elaboración psíquica de la experiencia vital, promoviendo la construcción de narrativas coherentes, la mentalización de los estados afectivos, y la simbolización del conflicto.
El quehacer clínico en estos casos no se reduce a «contener» o «escuchar», sino a participar de un proceso complejo de subjetivación, donde el consultante puede historizar sus crisis, resignificar su biografía y producir sentido a partir del malestar. La intervención psicológica debe permitir que el sujeto transite desde el padecimiento opaco hacia una comprensión activa de su propio devenir.
También es fundamental que las instituciones de educación superior se comprometan a crear condiciones psicosociales adecuadas para el desarrollo de sus estudiantes. Esto incluye espacios de orientación psicológica, redes de tutoría, formación de equipos docentes en salud mental y una cultura institucional que valore el bienestar subjetivo como parte de la formación integral.
V. Conclusiones y proyecciones clínicas
No todo malestar es patología, y no toda crisis implica disfunción. En muchos casos, lo que emerge como un «problema de rendimiento» es, en realidad, una invitación a repensar el lugar del deseo, la identidad y la relación con el saber.
Abordar estas experiencias desde una clínica relacional y contextual implica reconocer al estudiante como un sujeto en construcción, cuya vulnerabilidad puede ser, también, una potencia para el cambio.
Porque, en definitiva, no se trata de una falla individual, sino de un momento de subjetivación complejo, que necesita ser pensado desde el contexto, la biografía, el deseo y la relación.