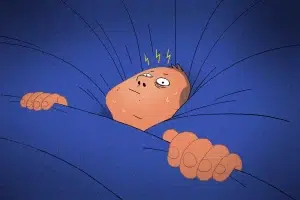En los últimos años, la salud mental ha comenzado a adquirir una presencia cada vez más sostenida en el discurso público. Sin embargo, no todos los espacios ni todas las personas figuran en esa conversación de la misma manera. Gran parte de la discusión se ha centrado en empresas de gran escala, dejando en los márgenes la experiencia de quienes habitan entornos más precarios, más inestables, y muchas veces más invisibles: pequeñas empresas, proyectos personales, emprendimientos familiares o de sobrevivencia.
Desde nuestra práctica clínica, vemos con claridad cómo se expresa el sufrimiento de quienes sostienen estos espacios. No se trata únicamente de estrés laboral o exceso de tareas. Lo que se hace presente en la consulta es, muchas veces, una experiencia de desgaste profundo, que toca la identidad, los vínculos y la forma en que las personas se narran a sí mismas.
Cuando el trabajo no tiene borde
En las pymes o emprendimientos, el trabajo suele ser más que un empleo: es un proyecto vital, una apuesta emocional, una forma de sostenerse —económica, afectiva, subjetivamente— en un entorno que no siempre ofrece alternativas estables. Es frecuente que el ritmo de trabajo se extienda más allá de lo laboral, invadiendo los espacios personales, familiares, corporales. Se pierde el límite entre lo que se hace y lo que se es.
La consulta clínica da cuenta de esta lógica: personas que no logran descansar, que se sienten permanentemente exigidas, que viven la pausa como amenaza, que ya no reconocen en sí mismas lo que antes las motivaba. Lo que aparece no es solo fatiga: es una forma de vida que se ha ido cerrando sobre sí misma.
La sintomatología suele ser silenciosa y progresiva: dificultades para dormir, irritabilidad, llanto inexplicable, alteraciones en la alimentación, sensación de vacío, falta de concentración, disociación entre lo que se hace y lo que se siente. Y, muchas veces, un sentimiento persistente de no estar “dando el ancho”.
Subjetividades sostenidas en la autoexigencia
Lo que se observa no es exclusivo del mundo del trabajo: son formas contemporáneas de existencia sujetas a mandatos de autosuficiencia, rendimiento y disponibilidad permanente. Desde los enfoques clínicos que trabajamos —psicoanálisis relacional, Mentalización, psicología sistémica y narrativa— entendemos que el malestar no reside solamente en las condiciones externas, sino también en cómo esas condiciones se inscriben en la historia psíquica de cada persona.
Muchas veces, detrás de la imposibilidad de detenerse hay biografías marcadas por el temor al fracaso, por modelos vinculares donde el reconocimiento dependía del hacer, o por experiencias de cuidado que se daban a costa de sí mismo. El trabajo, en estos casos, se vuelve la única forma de sostener un lugar en el mundo. Pero a un costo alto: el de olvidarse de uno mismo.
El espacio clínico como interrupción
La entrada en análisis o en un proceso terapéutico no ocurre siempre desde la certeza de necesitar ayuda. A veces llega como una duda, una sensación de incomodidad, un síntoma leve que se repite. Lo fundamental no es la gravedad de lo que ocurre, sino la posibilidad de pensarlo con otro, en un espacio donde no sea necesario justificar ni rendir.
El trabajo clínico no entrega recetas. Ofrece algo más escaso: un espacio para decir lo que no ha podido decirse, para revisar las formas en que uno ha aprendido a exigirse, a sostener a otros, a cumplir sin preguntar. Ahí donde el lenguaje ha sido ocupado por la urgencia o el silencio, el análisis propone otra temporalidad: la del pensamiento, la del vínculo, la de una escucha que no se apura.
La dignidad de detenerse
En contextos donde el tiempo está colonizado por la productividad y donde se espera que las personas estén siempre disponibles, cuidar de la propia vida emocional no es un lujo ni un privilegio. Es, más bien, un acto de dignidad subjetiva: poder detenerse, aunque sea por un instante, para preguntarse por lo que se está viviendo, por lo que se ha perdido, por lo que ya no alcanza.
Buscar ayuda no implica fragilidad. Implica reconocer que hay algo en juego que no se puede seguir sosteniendo a solas. No se trata de encontrar soluciones rápidas, sino de abrir un espacio donde las preguntas puedan volver a tener lugar, donde el malestar no sea tratado como un problema a eliminar, sino como un mensaje a comprender.
Desde la clínica, nuestro trabajo no es decirle a alguien lo que tiene que hacer. Es acompañarlo en el proceso —siempre singular— de recuperar una forma propia de habitar el mundo, en la que el sufrimiento no se convierta en norma ni en destino.